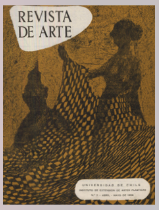En el año 1950 tuvo lugar en el Museo Nacional
de Bellas Artes la exposición francesa “De Manet a nuestros días”, organizada
por la AFAA, institución delegada del Ministerio de Asuntos Exteriores para
estos efectos. Lo que importa es saber que ésta fue la primera gran exposición
internacional de peso que se montó en nuestro país y que tuvo un efecto de
no-retorno en la escena plástica de ese entonces, porque las obras de los
artistas franceses de ese último período no hicieron más que confirmar las
opciones formales de los jóvenes estudiantes de la Escuela de Bellas Artes. Fue
un espaldarazo elocuente a las experiencias iniciales del Grupo de Estudiantes
Plásticos, que prácticamente acampó en el museo mientras duró la exposición.
Tuve la ocasión de visitar el Archivo de la
Diplomacia Francesa, en Nantes, donde pude revisar las cajas de documentos y
recortes de prensa sobre el itinerario de esta exposición, que pasó por
Caracas, Lima, Santiago, Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Sao Paulo y Rio. No deja de ser sorprendente que fuese en
Nantes donde pude leer declaraciones de profesores de la escuela que prevenían
a los jóvenes estudiantes de los efectos nocivos de un arte moderno exacerbado.
Son cosas de no creer, como las columnas de don Nathanael Yáñez Silva en El
Mercurio, en contra de la exposición. A raíz de lo cual fue reemplazado por
Antonio R. Romera, que en ese entonces escribía para El Diario Ilustrado.
Bien. En junio de 1968 se expuso en el Museo de
Arte Contemporáneo, la exposición “De Cézanne a Miró”, organizada por el
International Council del MoMA y tuvo un
efecto mediático extraordinario. Nada más que para comparar, la exposición
francesa de 1950 no tuvo la misma repercusión. Era otro país, porque eran otros
los medios de comunicación. Pero más que nada, la exposición de 1950 tuvo un
efecto constructivo en la escena de arte, de manera particular, mientras que la
exposición de 1968 tuvo un efecto difusivo sin parangón, en el público en
general. En veinte años habían ocurrido algunas cosas significativas en el arte
chileno. No olvidar, el gran premio del Salón Oficial de 1958, que ganó José
Balmes. Tampoco, la “invención” del Grupo Signo, en 1962. Y menos, aún, el premio de Marta Colvin en la
Bienal de Sao Paulo de 1965.
Pero las cosas no caen por si solas. En junio y
julio de 1952, tiene lugar en el MNBA la “Segunda Exposición de Plástica
Francesa Contemporánea”, que corresponde al Envío de Francia a la Bienal de Sao
Paulo. Es decir, ya en 1952 se presentan en Chile exposiciones que van o que
regresan de la Bienal de Sao Paulo. Pero esta es una exposición presentada bajo
los auspicios del Ministerio de Educación Pública y de la Universidad de Chile
por el Instituto de Extensión de Artes Plásticas de la Universidad.
¡Qué curioso! No tenía noción de una
persistencia semejante. El comité organizador francés estaba presidido por Jean
Cassou, en ese entonces conservador en jefe del Museo Nacional de Arte Moderno
de París. En esa época no existían los curadores. Había conservadores y
comisarios. Sobre la evolución del léxico, habría que hacer un encuentro,
¿verdad? De todos modos, no hay que dejar pasar un detalle. En ese comité de 1952 estaba presente Jacques Lassaigne, crítico de arte. Este
señor, en 1965, será el presidente del jurado que le otorgará el premio de
escultura de la Bienal de Sao Paulo, a Marta Colvin. Pero ella ya tenía casi dos décadas
teniendo una relación permanente con la crítica de arte y la historia de arte
parisina; sobre todo, con Jean Cassou, Jacques Lassaigne, Pierre Volboult,
entre otros.
Lo anterior, que sirva para estudiar
experiencias de internacionalización. Lo primero, persistencia; lo segundo,
consistencia. Lo tercero, insistencia.
Sin embargo, el catálogo del envío francés de
1952, que fue expuesto en el Museo de Bellas Artes, y que tiene en su portada
una reproducción de una obra de Picasso, posee otro detalle. En su página 44 aparece la ficha de una de las artistas francesas que
forman parte de la sección de escultura del envío, editada entre Albert Giacometti y Germaine Richier.
Veamos qué dice la ficha: “Marie-Therese PINTO, nació en Santiago (Chile); hija de un embajador
chileno es llevada a Europa en sus primeros años. Reside en Alemania,
Inglaterra, Italia y Francia. Sus estudios de escultura comienzan en Itaia, de
allí pasa a Francia, donde trabaja con los maestros Brancusi y Laurens. Bajo su
dirección, su plástica se libera de la disciplina tradicionalista que le había
impuesto el ambiente de Italia. Ha expuesto en la sala Paul Guillaume que antes
de la guerra era un recinto en que se admitía sólo a los verdaderos valores. Su
inquietud la lleva a Egipto, la trae a América. Viaja por Estados Unidos,
México y Guatemala. Influenciada por el arte precolombino crea su Colonne y su
Sphinx. Además de sus exposiciones en Europa ha realizado una exposición en
Mexico que alcanzó éxito sobresaliente”.