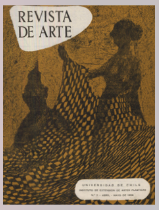Forma parte del método. Mejor, hablaré de esquema. Este funciona como un
tercer elemento, que oscila entre la categoría y el fenómeno. Es decir,
delirio clasificatorio de mi parte y descripción de contextos de la parte del
“gran otro”, que acecha en todo discurso. Es el que permite que la primera se
“aplique” sobre el segundo. El esquema es una regla, una aplicación y un
producto de la imaginación. Vale decir, un procedimiento generador, un
mecanismo una operación enigmática.
El próximo viernes 21, en el Museo de Bellas Artes de Valparaíso, daré una
conferencia sobre la obra de Nemesio Antúnez. En el fondo, es una conferencia
sobre el rol que juega la obra de este artista en la configuración del campo
del grabado en nuestro país. Algo sabré de eso. A mí, lo que me interesa es la
obra de Nemesio Antúnez, desde una disidencia apreciable. Es cosa de leer mi
libro “La novela chilena del grabado” (1995). De todos modos, lo que propongo
al público del próximo viernes es la lectura de dos textos que pueden servir
para entender la trama generativa de las aplicaciones enigmáticas a las que
hago referencia.
Ya se sabe que tengo la costumbre
de adelantar en este blog los términos de mis intervenciones, para que el
público pueda establecer un índice polémico y contribuir al avance de “algunas cosas”. De
modo que las aplicaciones a las que hago mención tienen que ver con los títulos
de los textos: el primero, sobre las dos tendencias principales del grabado
chileno; el segundo, acerca del modelo de la hacienda en la configuración del campo
plástico de antes de la reforma universitaria. Esos dos textos son dos
capítulos que pertenecen a un ensayo que se puede encontrar en www.justopastormellado,cl bajo el título TEORÍAS SUSTITUTAS Y PARODIAS LOCALES (de la
pintura plebeya a las deflaciones reparatorias en la escena plástica chilena
1950 – 1973). De modo que les recomiendo
esta lectura. Si buscan bien, lean directamente entre la página 19 y la 36,
para el tema del viernes.
Les mencionaré que en 1957, Nemesio Antúnez se encuentra en Concepción,
para dictar un curso de acuarela en la Escuela de Verano. Pero sobre todo, este viaje es importante
porque se relaciona con el grupo de arquitectos comunistas que se han instalado
en la ciudad y han configurado un espacio intelectual en cuyo seno se traspasan
informaciones sobre política, arte, arquitectura y política local. Ese es el
año en que Julio Escámez realiza el mural en la Farmacia Maluje. Pero es el año
en que Nemesio Antúnez produce la serie de litografías “Almorzando en
Quinchamalí”. De todo esto ya me he referido en este mismo blog, en el año 2016
y les señalo el link http://escenaslocales.blogspot.com/2016/03/la-instancia-quinchamali.html
Entonces, la lectura de lo anterior me ahorra el tiempo de contarles ahora
mismo la historia. ¡Un esfuerzo que sea! Ahí publiqué una reproducción de la
litografía. De todos modos, hago la conexión con otra cosa que estoy seguro les
va a interesar. Se trata del número de Revista de Arte de 1958. Eran dos
números en uno. Pero no están dedicados a la obra de Nemesio Antúnez. El que
escribe la presentación es Tomás Lago, director en ese entonces del Museo de
Arte Popular de la Universidad de Chile.
En el número de abril-mayo de 1956, en cambio, la portada de la revista era
un dibujo de Nemesio Antúnez. Y el texto que viene inmediatamente después está
escrito por Enrique Lihn. Quizás sea el texto más bello escrito sobre la obra
de Nemesio Antúnez. Se trata de un texto de 9 páginas en formato de revista de
tamaño tabloide. Nadie habrá escrito nada, después de eso. Fuera de unas
conversaciones con Patricia Verdugo y uno que otro pequeño texto de presentación,
debo ser, junto a Lihn, el que más haya escrito sobre su obra. De hecho, las
reproducciones que presentaré en esta ocasión provienen todas de este número.
¿Y qué tenemos? Ocho reproducciones. La primera de ellas proporciona el
nombre al texto: “Ventana abierta al mundo de Antúnez”. Como se ha de saber, este texto ha sido publicado en la edición de
textos que escribió Enrique Lihn sobre arte. Cual no sería la sorpresa para
muchos, encontrar este texto existencializante escrito por Enrique Lihn, sobre
Antúnez. Para la gente que conoce sus escritos de arte recién en los años
ochenta, esto fue una sorpresa de proporciones. Y no solo eso. Enrique Lihn
escribió también sobre Julio Escámez y Pablo Burchard. Pero ustedes dirán, era
el Enrique Lihn de 1956. Convengamos en
eso. Pero eran buenísimos textos, no solo para el año 1956, donde prácticamente
no había escritura sobre arte, fuera de lo que escribía Romera.
Regresemos a la primera reproducción. En efecto, es una sucesión de
cuadrados. Un óleo de pequeñas dimensiones, finamente realizado. Digámoslo así:
finamente. Es la brutalidad de Nueva York. Nemesio Antúnez me contó un día como
comenzó a pintar esos cuadros. Eran las vistas que tenía de la gente desde la
ventana de un rascacielo. Todos parecían hormigas, me dijo. Y en verdad, lo que
pinta, en 1949, es una estructura muy simple: cuatro cuadrados; en columna.
Parecieran conformar una escultura. Pero todo está reducido a la más mínima
expresión de antropomorfismo. La columna es la casa moderna. Los trazos cortos
de pintura negra son las multitudes anónimas. Pero Nemesio Antúnez viene de
Chile y no deja de estar sobredeterminado por la ruralidad de la materia. Ese
óleo negro es la noche que ha dejado, para trasladarse al lugar donde se produce
la luz de los cuadros. Pero nada es fácil. Los cuadros parecen ahora lápidas
que hablan de una civilización muerta. ¿Qué es lo que queda? Apenas unos
rasguños. Ya en ese entonces, Nemesio Antúnez pinta como graba. Pinta como
grabador. Nunca dejará de ser grabador. Toda su pintura es puro grabado
deslizado a otro soporte. Lo cual no puede ser considerado ofensivo. Todo lo
contrario. Fíjense –no m-as- en el dibujo de la portada de la revista.