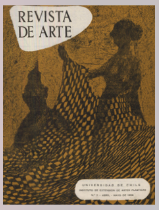En la conferencia que hice el viernes 21 de septiembre en el Museo de Bellas
Artes de Valparaíso, invitado por el Centro de Estudios y Formación en Artes
(CEFA), hice referencia a la Revista de Arte (segunda época) como la base documental
para poder hablar de la obra de Nemesio Antúnez, ya que se trataba de una
actividad inscrita en la celebración del bicentenario del nacimiento del artista.
Yo trabajo en el surco abierto por otros. El texto de Enrique Lihn no es
primera vez que acude en mi auxilio. En verdad, es demasiado decir. Los textos
no se aparecen como signos de una divina providencia determinada. Se los encuentra en el cruce de otras
lecturas.
He escrito sobre Julio Escámez a partir de lo que Enrique Lihn escribió sobre
él a mediados de 1955. He escrito sobre
Nemesio Antúnez a partir de lo que Enrique Lihn ha escrito sobre él en marzo de
1956. Menciono que conozco estos textos
desde los años ochenta. Esto es importante porque señala que la lectura es anterior
a la edición de los textos de arte de Enrique Lihn. Es más. Advertí hace mucho tiempo que había
una cierta distancia epistemológica entre los textos de 1955-56 y los textos de
1977-78. Digamos, de frentón, que los
primeros son existencializantes, mientras que los segundos son completamente
semióticos.
Aunque depende de qué existencialismo lo estoy haciendo deudor. Ciertamente,
no puede ser de los textos anti-coloniales de Sartre, que son de 1962. No es el
tema, en 1956-57. La coyuntura internacional es otra. Depende de un momento de
nuclearización primera de la guerra fría, con la puesta en órbita del Sputnik.
La ciencia soviética tomaba la delantera. Openheimer se convertía en el
personaje principal del tercer panel del mural de Escámez en la Farmacia
Maluje.
Lo que los estudiosos academizantes de la marca arte-y-política han dejado de tomar en consideración es el hecho de
que Lihn escribe un tercer ensayo sobre arte chileno “desde” Chile.
¿Nadie quiere recordar que Lihn escribió en el número 4 de Revista de Arte,
de junio-julio de 1956, un artículo de fondo que se llamaba “Actualidad de don
Pablo Burchard”? ¡Qué curioso! Primero sobre Escámez, luego sobre Antúnez, y
finalmente, sobre Burchard. ¿Cual podría ser la línea de trabajo de Enrique
Lihn al armar un tríptico discursivo en lo que va de mediados de 1955 a mediados
de 1956? ¿Se puede, hablar en propiedad, de una línea de trabajo? ¿Cómo conciliar una arremetida discursiva a
partir de estos tres nombres tan disímiles? No deja de ser una buena pregunta.
Lo que pasa es que hay un cuarto texto, que nadie ha querido tomar en
consideración. No estoy hablando de 1980,
que sería el año de textos canónicos.
Sino de 25 años antes.
Pongan atención a lo siguiente: si en el número de marzo-abril de 1956,
Enrique Lihn, que es el secretario de redacción de Revista de Arte, escribe “Ventana
abierta al mundo de Nemesio Antúnez”, pero en el número de agosto-diciembre de
ese año, Enrique Bello, que es el director de la revista, publica una
entrevista que le ha realizado a Enrique Zañartu, antecedida por una frase enunciada por el
propio artista y que la revista convierte en título -“Zañartu: aspiro a un realismo en la
ejecución de la obra misma”-, estamos en
medio de un incidente.
El artículo-entrevista de Enrique Bello se extiende a través de 6 páginas,
con excelentes reproducciones de las pinturas que Enrique Zañartu expone en la
Sala Universitaria de la Universidad de Chile. Nemesio Antúnez ya lleva dos
años y medio en Chile y no ha expuesto en ningún lugar relevante. Viene Enrique
Zañartu y expone en la Sala Universitaria. ¿Qué es eso? ¿En 1956?
Además, el tipo de cobertura que le hace la revista lo convierte en un artista de actualidad. El
artículo que escribe Enrique Lihn sobre Nemesio Antúnez posee la extraña virtud
de analizar la obra de alguien que parece, como señala una de las primeras
frases: “los numerosos grabados, dibujos y pinturas, fechados por Antúnez en
1943 y 1945, nos revelan transfigurada (…) la imagen de un hombre enajenado por
la angustia que le viene del lado oscuro de la existencia”. En cambio, la
entrevista de Enrique Bello comienza, desde el título, con la aseveración según
la cual, Enrique Zañartu “aspira al realismo”.
Pero lo hace, después de que Enrique Lihn ha escrito, en el número de
marzo-abril, que en Nemesio Antúnez hay, al menos, dos etapas: la primera,
expresionista (1943-1945); la segunda, realista anti naturalista (1955). En
cambio, todas las ilustraciones de la entrevista a Enrique Zañartu corresponden
a pintura realizadas en 1955. No solo
eso: Zañartu habla en primera persona y realiza un análisis de la coyuntura
pictórica francesa. Es decir, el “realismo anti naturalista” de Antúnez compite
con un “realismo” que Zañartu define desde otro lugar.
Sin embargo, hay un detalle que va a cambiar todo. En la frase titular de
Zañartu, lo que éste dice del realismo que practica es que se trata de un “realismo
en la ejecución de la obra misma”. Es un detalle, pero importa. La obra misma,
en su materialidad. De ese realismo se trata. Todo otro realismo podría
entenderse como “representativo”.
Ciertamente, para el destino del discurso de posteridad de Nemesio Antúnez,
no es lo que Enrique Lihn hubiese deseado que tuviera lugar. Entonces, hace
algo que un secretario de redacción no hace. Publica una aclaración destinada a
enmendar el enunciado que el propio director de la revista sostiene para
presentar a Enrique Zañartu. Es por eso que se encuentra en un mismo número,
una respuesta inmediata que cumple la inquietante función de un desmentido, y que
el propio Enrique Lihn titula “Punto de vista sobre Zañartu”.
Me cabe la pregunta: ¿Cómo puede permitir un director de revista que el
secretario de redacción le haga un desmentido en el mismo número en que éste se
ha hecho responsable de un enunciado? ¿Libertad de crítica? Convengamos. ¿Pero las
buenas formas no señalan que las réplicas se publican en la edición siguiente,
y no en el mismo número, porque esto daría pie a que el afectado reclamara –de inmediato-
el derecho a responder en el mismo número?