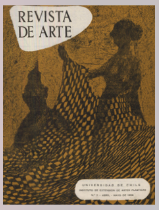Matta jugaba con las palabras. Hablaremos de
eso. Lo que alguna vez llegó a ser un astuto hallazgo, hoy puede ser un recurso
académico ultra datado. Hay que tener cuidado con eso. Sobre todo se se piensa
en un público que conoce la lengua francesa. La homofonía parcial amplifica el
sentido de las palabras. Hom´mere es
un título en francés, que proviene de la separación del nombre Homère (Homero) en dos partes. Lo que se
escribe diferente, sin embargo, se pronuncia de la misma manera. Pero el efecto
es radicalmente significativo: hom se
refiere a hombre, mientras mère, a
madre. La serie se titula como se lee: Hom´madre.
La Odisea es la madre de los relatos.
Homero hace el relato del regreso a través del océano; y de ahí surge otro
título: L´Odicéan (odisea-océano)
Hom´mere corresponde a una
edición de grabados realizada por Matta en el Atelier de Georges Visat en 1974. Un ejemplar de esta carpeta ha
sido adquirido por mi amigo,
coleccionista porteño, Eulogio Rojas Durán. Es la que se exhibe en el Centro de
Extensión de la Universidad Católica del Maule.
En este caso, me remito de manera estricta a “Matta Index dell´Opera Grafica dal 1969 al 1980”, editada
por Germana Ferrari, en 1980, con ocasión de la muestra “Il cuore e un occhio”,
que tuvo lugar en mayo de 1980 en el Palazzo degli Alessandri, en Viterbo. Existe
un catálogo razonado establecido por R. Sabatier, en 1975, "L'oeuvre gravé 1943-1974",
Ed. Sonet - Georges Visat. Agradezco la generosidad de Ernesto Muñoz, por
haberme facilitado un ejemplar del Index de 1980 y colaborar en diversas
discusiones en torno al tema.
La edición de grabado está precedida, en el
libro, por el poema “Chaosmos”, escrito por Matta. En este índice, la lista de
obras gráficas está precedida por dos “poemas” de Matta: “Il cuore è a
sinistra” (el corazón está en la izquierda) e “Il cuore è un occhio” (el corazón es un ojo). ¿Los
“poemas” explican la obra en lenguaje cifrado? Podríamos destinar algún
esfuerzo en el estudio de la textualidad de Matta. Pero eso es otra cosa. No es
posible tomar versos de los poemas para convertirlos en “verdad de obra”. Luego viene un texto de presentación de Dario
Micacchi.
Lo primero que sorprende en el texto de
Micacchi, es que en la primera frase declara que para Matta la gráfica no es
una manera habitual y mercantil de reproducir en múltiplos una pintura mayor. ¡Pero
si nadie le había preguntado nada! Vaya manera de comenzar un texto. Lo que hace es, justamente, poner el tema en
el centro de nuestra reflexión. ¿Por qué la editora de un artista de la
envergadura de Matta acepta un texto que más parece una excusa por antagonismo
invertido? Esto resuelve gran parte de las disquisiciones acerca de las relaciones
entre pintura y grabado. De hecho, la convierte en una preocupación
irrelevante.
Ahora, lo que importa es que luego de eso aparece
impreso el índice de las obras, interfiriendo en la continuidad de acceso al
cuatro texto, que corresponde a “L´Altra Euridice” de Italo Calvino. Todo el
mundo –de seguro- pensó que era un texto inédito destinado a Matta. Pero lo
grave es que el texto no es “inédito”, en sentido estricto, sino que corresponde
a la escritura de un texto anterior, escrito en 1968 bajo el título “El cielo
de piedra”.
Lo que resulta extraño es que el texto esté
“acompañado” por la reproducción de cuatro litografías a color,
impresas ¡en 1969! en Roma. La editora
decide utilizar las imágenes de 1969 para acompañar un texto “inédito” de 1980.
Lo que importa aquí es la decisión de incorporar
el texto de Italo Calvino, porque proporciona un acceso a la “ideología
literaria” de Matta, que está en el origen de sus ensoñaciones gráficas. Pero no
solo eso. Los invito a que pongan atención en el título del texto de 1969 ya
señalado. Se llama “El cielo de piedra” y es una alusión directa a un
imaginario totalmente nuevo en su escritura. El anterior era de dominante neorrealista.
Un dato que puede ser útil es saber que en 1956 rompe con el partido comunista.
Y claro. Es en 1965 que publica un nuevo tipo de textos bajo el nombre de
“Cosmicómicos”, en el que incluye este “cielo de piedra” y que forma parte de
unas historias de la tierra.
Partiendo de una propuesta implícita en el título
de una obra científica que describe y analiza lo que la ciencia moderna ha
descubierto sobre la formación del universo, Calvino construye un relato que va
a “ilustrar” este dato científico. Esto corrobora la certeza lúcida de Matta
para escoger el texto de Calvino, que satisface la necesidad de dar cuenta de
una teoría implícita que “sostiene”
su propia práctica picto/gráfica. Porque en este punto habría que remitirse al
mismo Calvino, cuando explica por qué lee a los clásicos, sosteniendo que lo
hace porque son libros que cuando llegan a nosotros, son portadores de la traza
de las lecturas que preceden a la nuestra y dejan detrás de si la huella que
han dejado en las culturas que han atravesado. Las cuestiones de intertextualidad son cruciales en la obra
de Calvino. Entonces, Matta
recurre al modelo de trabajo de Calvino para afirmar no solo la
inter/picturalidad de su propia práctica, sino que el relato y modificación del
mito de Orfeo y Eurídice ofrece una plataforma analítica inmejorable para estudiar
los modelos interiores de las
morfologías psicológicas que en 1980, requieren de los nuevos avances de las
ciencias humanas y de la literatura, para no reproducir al pie de la letra lo
que desde nuestra lectura, aparecen como ingenuidades impresionistas de la
crítica de arte.
Avanzo estas hipótesis a partir de lo que la
obra específica proporciona para señalar lo que a mi juicio, edifica un
problema, no solo en relación a la formación del pensamiento visual de Matta, sino al modo cómo
éste sabe leer, en Calvino, la clave para levantar una plataforma que le será
de extrema utilidad, en 1974, en la
medida que repone sus propias exigencias formales, para desmarcarse de la
narratividad de su compromiso con el
“movimiento comunista internacional”, aunque desde una calculada y
correcta disidencia. Matta edita Hom´mere
después de su regreso de un amplio periplo a través del sentido común de la
izquierda latinoamericana, desde sus viajes a Cuba entre 1962 y 1968 y de su viaje a Chile en 1971.
Sobre este periplo y sobre una visión general de
Matta, recomiendo ingresar al sitio web de Casa de las Américas http://www.casa.co.cu/matta/dossier.htm