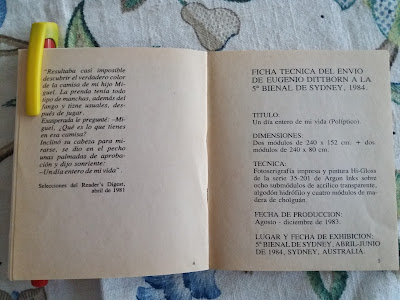A propósito de las cosas que brillan por su ausencia, llegó
a su término la exhibición de las pinturas sobre papel de Pablo Ferrer en D21.
En efecto, las pinturas no tenían ningún brillo,
si se las compara con la producción anterior, realizada sobre tela, en la que
los brillos pasaban a tener un rol de repelencia magistral, que trasladaba el gestus pictórico de Benito Rebolledo a
las ejecuciones de una imagen post-académica (Mattei/Díaz), muy remitida a la
enseñanza en extremo endogámica de la Universidad de Chile. Allá ellos. Lo que
me importa es resaltar el riesgo de Pablo Ferrer al transgredir el brillo de su
pasado y rebajar la parodia de las escenas de cuerpos de plástico modificados.
Siempre que vi esas pinturas recordaba las table
scapes de Queno Ossa, que fabricaba escenarios para ilustrar los guiones de
unas películas que nunca iba a filmar. Entonces, armaba las escenas sobre una
mesa y luego ponía la maqueta junto a la ventana, para la luz, se subía a una
silla, y tomaba una “foto aérea” de la mesa con una Instamatic.
El riesgo de Pablo Ferrer consiste en abandonar el brillo por saturación para ingresar en la ausencia por sustracción material; entendamos, en el terreno
del dibujo y en el terreno de la composición. Primero, dibuja a la rápida, sin
terminar siquiera, desmarcado por la premura de un falso “matado de tela”, pero
que pone en evidencia las marcas de un chorreo distintivo. Segundo, trabaja con
fuentes iconográficas que proceden de escenas pre-catastróficas, que remedan
jocosamente la lectura del Laocoonte de Lessing. Lo cual, a Pablo Ferrer le podría significar
severas sanciones en su academia de origen, por andar poniendo en escena
algunos witz sobre los que se ha
montado el eje de su reproducción.
En la exposición, sin embargo, había una obra que no correspondía a la lógica
de su puesta en riesgo formal, porque no representaba ninguno. De todos modos, se pasó de la raya. El riesgo
fue iconográfico-programático y lo pondrá en serios aprietos. Ya verá.
Se trata de la siguiente pieza, (con)formada por tres emblemas de la
escena, titulada “Trío amoroso”, en una operación obscena, ya que “amorosidad”
es lo que menos se puede esperar de un grupo semejante, que ha sido puesto en
concurrencia luego de las declaraciones de Dávila en contra de los artistas
totémicos de la escena local, en una entrevista en La Tercera luego de su
última exposición en Matucana 100. No se
entiende para qué Pablo Ferrer reaviva a través de esta pieza, una situación pictórica
y política pre-catastrófica cuyos efectos pueden ser altamente inconvenientes.
De partida, la lámina señala pedagógicamente la proveniencia de las
imágenes: un grabado de Posadas, una etiqueta impresa que reproduce una “puesta
en abismo” y un dibujo de caricatura política. Es decir, los alumnos de Ferrer
tendrán que pensar en el papel que juegan en la pintura las “imágenes mediadas”
por la industria. El problema es que
Ferrer emplea esa imagen impresa por Dittborn, y no otra. Esto, porque esa
imagen ha devenido decisiva para la percepción de su trabajo, de modo que
cualquier persona entendida en su obra sabe que junto a ella siempre aparece la
frase: “no se ha podido demostrar la eyaculación de los ahorcados”, que en
definitiva, es la frase que falta para introducir la presencia de la empleada
encargada de la limpieza del espacio de la pintura. La lámina de Ferrer
adquiere la forma de un tableau plastique
destinado a fijar el estatuto de la “escena primordial” de la pintura, porque
opera como desplazamiento del modelo dieciochezco de salón, convertido en sala
de clases. Por eso, la explicación que
da el propio Ferrer en una entrevista es (muy) plausible: el retrato del
presidente Montero no proviene de una pintura de Dávila, sino que Dávila extrae
(algunos) de sus modelos de la revista Topaze, en que Montero aparece (viril) firmando un cheque para acallar a
alguien, para comprar su compromiso, quizás para adelantar una devolución en ”carne”,
ya que en política, lo que siempre se hace es “poner el cuerpo”. Aunque la
empleada dibujada como sirvienta holandesa ha variado la posición exhibicionista
de mostrarse a todo el mundo como una imagen-marca convertida en producto del
deseo, para pasar a ser representada en medio de una crisis, cubriendo su
rostro con las manos, como si pudiera mitigar la vergüenza de haber tenido que
ser objeto de una firma.
Finalmente, ¿cuál es la crisis, sino aquella que determina una condición técnica,
mediante el uso correcto del grumo oleaginoso que se escurre sobre una
superficie, para darse a ver como indicio de la mancha que produce la primera
polución nocturna; de lo contrario, para
qué recurrir a la imagen del ahorcado? Eso es lo que -a juicio de Ferrer-, la
empleada del aseo no ha querido ver. Y
ese es el “cuadro plástico” por el que Montero ha pagado.
La primera polución es la firma en la sábana; es decir, en el cheque entendido
como sustituto de sudario, dispuesto a recibir la acometida libidinal de la
tinta, cuya inscriptividad fija el valor del servicio representacional. Ferrer le ha puesto precio a su pintura,
forzando al “trío amoroso” a depender de la referencia pre-catastrófica que precede a la caída del principio
de responsabilidad imaginal.